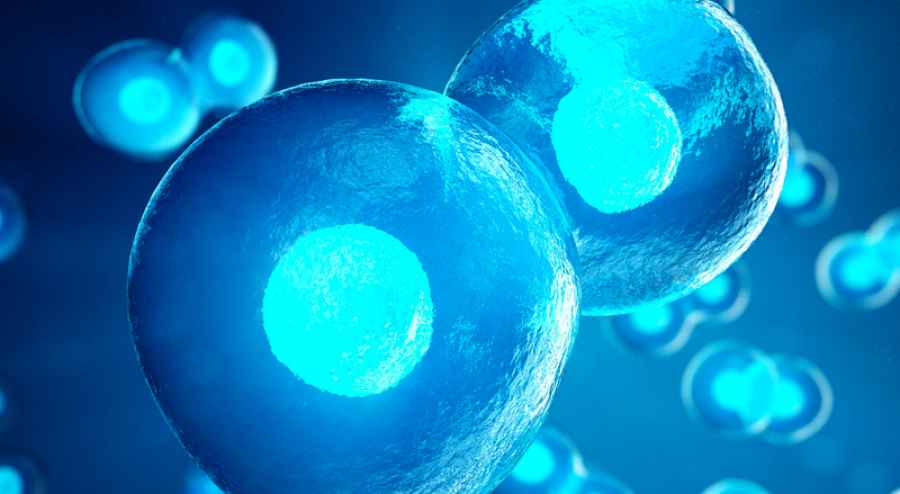Mostrando artículos por etiqueta: diabetes tipo 1
Fabrican células para curar la diabetes tipo 1 sin necesidad de inmunosupresores
Investigadores del Instituto Salk (EE.UU.) han dado un gran paso en la búsqueda de un tratamiento seguro y eficaz para la diabetes tipo 1, una enfermedad crónica que se caracteriza por un alto nivel de azúcar (glucosa) en la sangre y que, aunque 1 puede presentarse a cualquier edad, se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes.
Según la Federación Internacional de Diabetes, más del 10% de la población adulta de España de más de 34 millones tiene diabetes y las personas con diabetes Tipo 1 representan del 0.2 al 0.3 % del total de diabéticos en España.
La diabetes tipo 1 es difícil de controlar, incluso con dispositivos automatizados que administran insulina para regular el azúcar en sangre. Los trasplantes de islotes beta pancreáticos (grupos de células que producen insulina y otras hormonas) del tejido de un donante pueden proporcionar una cura, pero requieren que los pacientes tomen medicamentos inmunosupresores de por vida, lo que conlleva riesgos graves. Durante décadas, los investigadores han buscado una mejor manera de reponer las células pancreáticas perdidas. Ahora, los datos de este grupo que se publican en hoy «Nature» acerca un paso más hacia la curación de la enfermedad.
Gracias al empleo de la tecnología de células madre, los investigadores han logrado fabricar los primeros grupos de células pancreáticas productoras de insulina humana capaces de evadir el sistema inmunológico. Estos grupos de células con «protección inmunitaria» controlaron la glucosa en sangre sin fármacos inmunosupresores una vez trasplantado en un modelo animal de ratón.
Una parte fundamental del nuevo estudio fue desarrollar una manera de hacer crecer células de tipo beta en un entorno tridimensional que se aproxima al páncreas humano
«La mayoría de los diabéticos tipo 1 son niños y adolescentes», señala el profesor Ronald Evans, autor principal del estudio. «Es una enfermedad que históricamente ha sido difícil de manejar con medicamentos. Esperamos que la medicina regenerativa en combinación con la protección inmunológica pueda marcar una diferencia real al reemplazar las células dañadas con grupos de células similares a islotes humanos generados en laboratorio que producen cantidades normales de insulina a demanda».
En un estudio previo, el laboratorio de Evans superó uno de los mayores problemas en esta campo: las células beta derivadas de células madre producían insulina, pero no eran funcionales. Las células no liberaban insulina en respuesta a la glucosa, ya que simplemente tenían poca potencia, explica Evans. Su equipo descubrió un interruptor genético llamado ERR-gamma que cuando se gira, «turbo-carga»las células.
«Cuando agregamos ERR-gamma, las células tienen la energía que necesitan para hacer su trabajo -señala Michael Downes, coautor de ambos estudios-. Estas células son saludables y robustas y pueden administrar insulina cuando detectan niveles altos de glucosa».
Una parte fundamental del nuevo estudio fue desarrollar una manera de hacer crecer células de tipo beta en un entorno tridimensional que se aproxima al páncreas humano. Esto les proporcionó a las células una propiedad similar a un islote. Es importante destacar que el equipo descubrió que una proteína llamada WNT4 podía activar el interruptor de maduración impulsado por ERR-gamma. Esta combinación de pasos generó grupos de células funcionales que imitan los islotes humanos: los llamados organoides similares a islotes humanos (HILO).
A continuación, el equipo abordó el complejo tema del rechazo inmunológico. Los trasplantes de tejido normal requieren terapias inmunosupresoras de por vida para proteger el tejido de los ataques del sistema inmunológico; sin embargo, estas terapias también aumentan el riesgo de infecciones.
Inspirado por el éxito de los medicamentos de inmunoterapia para el cáncer, el equipo mostró inicialmente que la proteína de control PD-L1 protegía las células trasplantadas. «Al expresar PD-L1, que actúa como un bloqueador inmunológico, los organoides trasplantados pueden esconderse del sistema inmunológico», explica el primer autor Eiji Yoshihara.
Yoshihara desarrolló un método para inducir PD-L1 en HILO con pulsos cortos de la proteína interferón gamma. Cuando se trasplantaron a ratones diabéticos, estos HILO inmunoevasivos proporcionaron un control sostenido de la glucosa en sangre en ratones diabéticos con sistemas inmunitarios sanos.
«Este es el primer estudio que demuestra que se pueden proteger los HILO del sistema inmunológico sin manipulación genética -destaca Downes-. Si podemos desarrollar esto como terapia, los pacientes no necesitarán tomar medicamentos inmunosupresores».
Este es el primer estudio que demuestra que se pueden proteger los HILO del sistema inmunológico sin manipulación genética
No obstante, los autores advierten de que es necesario realizar más investigaciones antes de que este sistema pueda llegar a ensayos clínicos. Los organoides trasplantados deben probarse en ratones durante períodos de tiempo más largos para confirmar que sus efectos son duraderos. Es preciso trabajar más para garantizar que también sean seguros de usar en humanos. «Tenemos un producto que potencialmente podría usarse en pacientes sin requerir ningún tipo de dispositivo», concluye Evans
El estudio contribuye a los esfuerzos en curso para desarrollar terapias alternativas para tratar la diabetes que no dependen de fuentes de cadáver, que requieren inmunosupresión o tecnologías dependientes de dispositivos.
Asocian un subconjunto de células T con la diabetes tipo 1
Un subconjunto de células T, llamadas células auxiliares periféricas, puede estar relacionado al desarrollo de la diabetes tipo 1, según un estudio realizado en la Universidad del Este de Finlandia (Finlandia).
El estudio, publicado en la revista ‘Diabetología’, observó que la frecuencia de las células T periféricas circulantes aumentaba tanto en niños con diabetes tipo 1 recientemente diagnosticada como en niños sanos que luego progresaron a diabetes tipo 1.
La diabetes tipo 1 es una enfermedad auto inmune que generalmente se manifiesta en la infancia.
En la diabetes tipo 1, el sistema inmunitario destruye las células beta productoras de insulina en el páncreas. Además de la susceptibilidad genética, la aparición de auto anticuerpos en la sangre es predictiva del desarrollo futuro de diabetes tipo 1.
La aparición de auto anticuerpos antes de la diabetes clínica es causada por la activación de células B contra proteínas en los islotes pancreáticos, que a su vez están controladas por las células T auxiliares foliculares. Recientemente, se atribuyó una capacidad similar para activar las células B a un nuevo subconjunto de células T, las células T auxiliares periféricas.
Sin embargo, la investigadora ha reconocido que se deben realizar más estudios para “verificar nuestros resultados y caracterizar aún más la funcionalidad de las células T periféricas auxiliares”.
Fuente: Europa Press
Identifican una enfermedad celular relacionada con el inicio de la diabetes tipo 1
Un estudio de científicos de la Universidad de California San Francisco, en Estados Unidos, sobre tejido pancreático humano y de ratón sugiere una nueva historia de origen para la diabetes tipo 1 (T1). Los hallazgos cambian las suposiciones actuales sobre las causas de la enfermedad y demuestran una nueva y prometedora estrategia preventiva que reduce drásticamente el riesgo de enfermedad en animales de laboratorio.
La diabetes T1 es un trastorno autoinmune que generalmente comienza en la infancia o la adolescencia, y normalmente se ha atribuido al sistema inmunológico del cuerpo que ataca por error a las células beta del páncreas productoras de insulina. Los científicos aún no comprenden qué desencadena esta respuesta autoinmune, y hasta ahora, los intentos de desarrollar terapias para proteger o restaurar las células beta no han tenido éxito.
Ahora, en un estudio publicado este jueves en ‘Cell Metabolism’, el profesor del Centro de Diabetes de la UCSF Anil Bhushan y su equipo muestran que las células beta pancreáticas pueden jugar un papel mucho más activo en la diabetes T1 de lo que se apreciaba anteriormente, abriendo la puerta a una avenida totalmente nueva para una terapia.
Bhushan, quien ha estudiado durante mucho tiempo la biología de las células beta pancreáticas, dice que nunca estuvo completamente satisfecho con el modelo dominante de los orígenes de la diabetes tipo 1: “¿por qué el sistema inmunológico ataca solo a esas células, mientras deja las células vecinas de otro tipo intactas?”.
Para entender si las células beta podrían contribuir a las primeras etapas de la diabetes T1, un equipo dirigido por los investigadores postdoctorales del laboratorio Bhushan Peter J. Thompson y Ajit Shah buscaron cambios en estas células durante las primeras etapas del desarrollo de la enfermedad en los llamados ratones diabéticos no obesos (NOD, por sus siglas en inglés), un modelo animal comúnmente usado para el trastorno humano.
Senescencia secretora, un deterioro celular
Los investigadores descubrieron que mucho antes de que las células inmunitarias comenzaran a atacar los islotes pancreáticos donde residen las células beta, las células beta comenzaron a mostrar signos de “senescencia secretora”, un tipo de deterioro celular causado por el daño del ADN en el que las células dejan de funcionar correctamente y comienzan a producir moléculas que dañan las células cercanas y atraen la atención del sistema inmunológico.
Los nuevos hallazgos contrastan marcadamente con la creencia prevaleciente de que la diabetes T1 es causada por un sistema inmunitario demasiado agresivo que ataca a las células beta sanas. Los nuevos datos sugieren, en cambio, que los problemas inherentes con la reparación del ADN en algunas células beta desencadenan la senescencia, que las células inmunes que patrullan no reconocen y eliminan. Como resultado, estas células se acumulan y se diseminan tanto dentro del páncreas que cuando el sistema inmunitario finalmente reconoce el problema, esencialmente tiene que arrasar todo el sistema productor de insulina, lo que lleva a la aparición de la diabetes.
“Este es un cambio de paradigma para la terapia de la diabetes T1″, afirma Bhushan. El enfoque principal hasta la fecha ha sido amortiguar el ataque del sistema inmunitario contra las células beta, pero estos datos sugieren que el problema puede no ser un sistema inmunológico que haya salido mal. En su lugar, tal vez las terapias deberían encontrar una manera de hacer el trabajo que el sistema inmunológico no está haciendo: eliminar las células senescentes desde el principio”, añade.
Para determinar si la senescencia de células beta desempeña un papel en el inicio de la diabetes T1 en los seres humanos, los científicos estudiaron el tejido del páncreas de donantes fallecidos, procedentes de la red de donantes de órganos pancreáticos con diabetes, con sede en la Universidad de Florida.
En línea con sus hallazgos en animales, los autores identificaron signos claros de daño en el ADN y senescencia secretora en las células beta de seis donantes con diabetes T1 en estadio temprano, en comparación con seis donantes no diabéticos. Los investigadores también encontraron signos de senescencia de células beta en seis donantes sin un diagnóstico de diabetes, pero cuya sangre mostró signos tempranos de una reacción inmune contra las células beta, corroborando la idea de que la senescencia es una parte temprana de la cadena de eventos que conducen a la enfermedad.
“Ver estos datos fue un momento increíble –dice Thompson–. Muchos resultados de estas líneas de ratones diabéticos no se han desarrollado en humanos, pero el hecho de que estuviéramos viendo los mismos marcadores de senescencia en el tejido del páncreas humano indica que también está ocurriendo el mismo proceso en la enfermedad humana”.
Eliminar células senescentes previene la diabetes 1 en ratones
Para probar si eliminar las células beta senescentes podría ayudar a prevenir la diabetes T1, el equipo de Bhushan probó un medicamento llamado ABT-199 (‘Venetoclax’), recientemente aprobado por la FDA (la agencia estadounidense del medicamento) como agente de quimioterapia de segunda línea para un tipo de leucemia que también actúa como un senolítico, un medicamento que erradica selectivamente las células senescentes.
Sorprendentemente, los investigadores encontraron que mientras que el 75 por ciento de los ratones de control desarrollaron diabetes a las 28 semanas de edad, solo el 30 por ciento de los roedores que recibieron ABT-199 durante las dos semanas anteriores al inicio de los síntomas siguieron desarrollando la enfermedad. Los autores demostraron que el fármaco había eliminado rápidamente las células beta senescentes en estos ratones, después de lo cual sus sistemas inmunes (que no fueron directamente afectados por el tratamiento) dejaron las células beta sanas restantes, evitando la pérdida de producción de insulina que causa la diabetes.
“Estos hallazgos apoyan la idea de que las células beta senescentes son como las manzanas malas que arruinan toda la cesta –pone como ejemplo Shah–. Aquí mostramos que eliminar las manzanas podridas puede salvar el resto, lo que brinda una nueva vía terapéutica para el tratamiento de pacientes con diabetes T1″.
El equipo de Bhushan espera que estos hallazgos conduzcan a una terapia que podría prevenir la aparición de la diabetes T1 en personas jóvenes con riesgo de desarrollar la enfermedad, que actualmente se puede evaluar mediante análisis de sangre, y preservar la función restante de las células beta en personas con un diagnóstico reciente de diabetes T1. Los experimentos con animales sugieren que los pacientes podrían tomar un medicamento de este tipo periódicamente para eliminar las células beta senescentes, y luego tal vez estar saludables durante años.
“Hay un gran entusiasmo por el potencial de los medicamentos senolíticos para tratar todo tipo de enfermedades del envejecimiento”, afirma Bhushan. “Nuestro trabajo es uno de los primeros en sugerir que eliminar las células senescentes también puede ser beneficioso en afecciones patológicas no relacionadas con el envejecimiento, como la diabetes tipo 1″, concluye.
Fuente: Europa Press / COFA
Microcápsulas liberadoras de fármacos para tratar la diabetes tipo 1
Investigadores de la Universidad de Illinois (Estados Unidos) diseñaron unas diminutas cápsulas liberadoras de fármacos que podrían servir para transportar células de páncreas de cerdo capaces de secretar insulina en pacientes con diabetes tipo 1.
En un estudio ‘in vitro’ cuyos resultados publica la revista ‘Drug Delivery and Translational Research’, han comprobado la viabilidad de llevar en estas pequeñas cápsulas estas células secretoras de insulina, llamadas islotes pancreáticos, después de pasar 21 días en su interior gracias a un fármaco que las hace más resistentes a la falta de oxígeno.
Los investigadores llevan años explorando nuevas formas de trasplantar estas células y tratar a largo plazo la diabetestipo 1, eliminando así la necesidad de realizar un control continuo de la glucosa y las inyecciones de insulina.
Pero para ello, según ha explicado Kyekyoon Kim, autor de este hallazgo, era necesario resolver diferentes desafíos, ya que por ejemplo “se necesitan islotes viables que también sean funcionales, para que secreten insulina cuando se exponen a la glucosa”.
El problema es que los islotes pancreáticos humanos son escasos, mientas que en el tejido del cerdo abundan. De hecho, la insulina del cerdo se ha utilizado para tratar la diabetes desde 1920.
Y una vez que se consigue que los islotes se aíslen en el tejido, el siguiente gran reto es cómo mantenerlos vivos y funcionando después de su trasplante.
Para evitar que las células trasplantadas interactúen con el sistema inmune del receptor, las empaquetaron en pequeñas cápsulas semipermeables, con un tamaño y una porosidad necesarias suficientes como para permitir que el oxígeno y los nutrientes lleguen a los islotes mientras se mantienen fuera de las células inmunes.
“Las primeras semanas después del trasplante son muy importantes porque estos islotes necesitan oxígeno y nutrientes, pero no tienen vasos sanguíneos que se lo proporcionen”, añadió Hyungsoo Choi, codirector del estudio, ya que si se produce una hipoxia por falta de oxígeno se acabarían destruyendo.
Ambos expertos investigaron diferentes métodos para fabricar esas microcápsulas mediante bioingeniería de última generación, y se dieron cuenta de que podían usar las mismas técnicas utilizadas para el desarrollo de cápsulas liberadoras de fármacos.
“Para un paciente tipo se necesitarían aproximadamente 2 millones de cápsulas. La producción con cualquier otro método que sepamos no puede satisfacer esa demanda fácilmente. Pero hemos demostrado que podemos producir 2 millones de cápsulas en unos 20 minutos más o menos”, explicó Kim.
MEJORARON LA VIABILIDAD CELULAR
Con tal control y alta capacidad de producción, los investigadores pudieron desarrollar pequeñas microesferas cargadas con un fármaco que mejora la viabilidad celular y funciona en condiciones hipóxicas.
Las microesferas se diseñaron para proporcionar una liberación prolongada del fármaco durante 21 días, y los investigadores empaquetaron los islotes de cerdo en ellas, evaluando los resultados al cabo de tres semanas.
Después de 21 días, alrededor del 71 por ciento de los islotes empaquetados con las microesferas liberadoras de fármacos permanecieron viables, mientras que solo el 45 por ciento de los islotes encapsulados de forma convencional sobrevivieron.
Las células con las microesferas también mantuvieron su capacidad de producir insulina en respuesta a la glucosa en un nivel significativamente más alto que las que no iban en las microesferas. Por ello, el siguiente paso es probar esta técnica de microesferas dentro de una microcápsula en animales pequeños antes de pasar a un estudio en humanos.
Fuente: El Economista – España
Lo más visto
- Covishield, la vacuna que India lanzó con Oxford-AstraZeneca
- El gobierno establece los requisitos para la producción de cannabis medicinal
- Anmat aprobó en el país la primera vacuna que protege contra el dengue
- Comunicación de Novo Nordisk: Diferencias en la indicación de Victoza® y Saxenda®
- Ibupirac declarado apto para celíacos